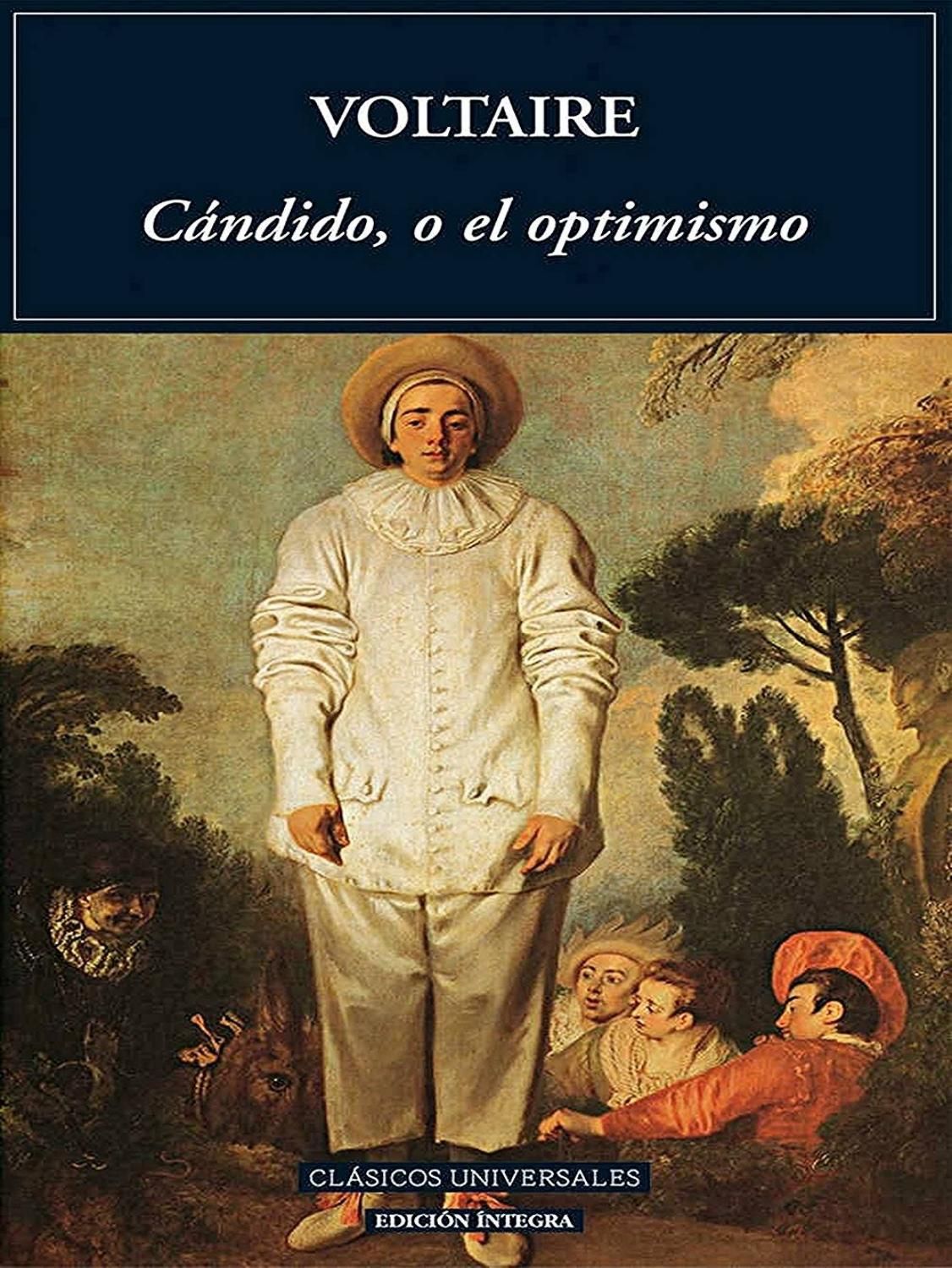
Ayer me eché a mi hambriento coleto otro clásico al que llevaba tiempo queriendo echarle el diente lector y ontológico. Después de otro clásico que, si no me defraudó, me dejó como me hallaba la víspera (Alicia… de Carroll). Pero ayer cayó Cándido, o el optimismo, de Voltaire.
¡Qué ironía aleada de sencillez! ¡Qué forma de repasar insanias contradichas y espejismos ideológicos! ¡Qué manera de defender A, exponiendo F! ¡Qué personaje tan curiosamente definido, por él mismo y por el contrapunto del resto de figurantes! ¡Qué siglo, el suyo! Dueño de lo mejor y de lo peor, había de dar necesariamente muestras de su amalgama a contratiempo. Su lenguaje, llano y sencillo, tiene la virtud eléctrica de impulsar hacia adelante con el émbolo de un anzuelo en movimiento por ver cómo se concreta lo expuesto previamente y hacia dónde se encamina el transcurso azaroso del protagonista, relatado con anterioridad.
Pero, después de todo, es el contraste magníficamente plasmado entre un concepto optimista-idealista-irreal del mundo y la realidad más lacerante y trágica lo que puede entresacarse como lo más provechoso de su relato. Sin embargo, lo hace de un modo tan ferozmente irónico, que incluso las desgracias más ignominiosas nos tuercen la mueca hacia la sonrisa, cuando no a la carcajada más abierta, y, así, pasa la tragedia como céfiro derrotado ante nuestras propias narices sin que nos percatemos. El prolífico filósofo francés nos apunta violaciones, ahorcamientos, terremotos, sobornos, ridiculeces, muertes, duelos, robos, estafas, y toda suerte de calamidades con la frescura de quien trata sobre ellas de un modo aparentemente banal, pero consciente de que la realidad tal como es no es muy propicia a facilitar argumentos plausibles. Reviste, pues, esas realidades que él conoció (y, algunas de ellas, padeció) de una corteza de humor que, si se mira bien y con algo de detenimiento, nos revelan una amargura gigantesca, como sólo pueden alumbrar los verdaderos idealistas al comprobar que lo que sostiene todo no es otra cosa que el cieno más putrefacto.
Ante la imposibilidad de evitar ensuciarse en el lodazal que se nos ofrece como lugar de desenvolvimiento de nuestra vida, opta, al final de su cuento, por un estoicismo que arrumba con la bondad natural roussoniana y con la imposibilidad a que se veía abocado Hobbes y su planteamiento negativo sobre nuestro motor ético, representado aquí por el personaje Martín.
Una gozada, vamos, que hace reflexionar con mucha solicitud y que sirve de referencia para cualquier planteamiento acerca de la condición natural del hombre. ¡Y en sólo 110 páginas!
(En mi diario Palimpsesto del dubio y la aoristia, entrada de 22 de Enero de 1996)
